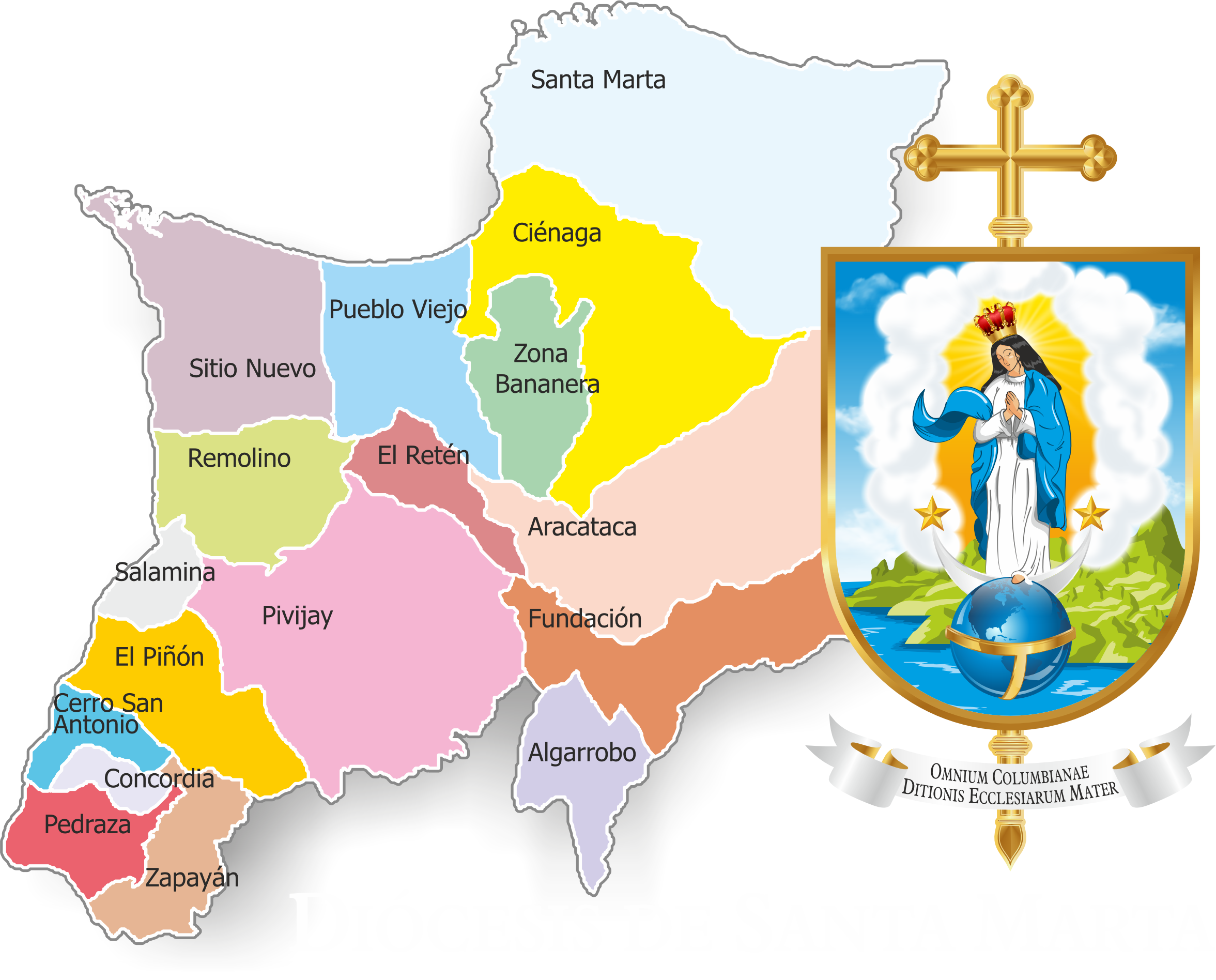- Por: P. José Antonio Díaz Hernández
- Canciller Diocesano

El número 40 está presente en importantes momentos de la Biblia:
- Es la cantidad de días y noches del diluvio (Génesis 7,12).
- El éxodo duró 40 años.
- Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí (Deuteronomio 9, 9-11).
- Los espías de Israel exploraron la tierra prometida durante 40 días (Num 13, 25).
- Goliat retó a los israelitas durante 40 días antes de que David lo venciera (1 Sam 17,16).
- El profeta Elías pasó 40 días en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb (1Re 19,8).
- Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días (Jon 3,4).
- Jesús fue presentado en el Templo a los 40 días de su nacimiento (Lv 12).
- Jesús fue al desierto después de su bautismo durante 40 días y sus noches para ser tentado por el demonio (Mt 4,2).
- Tras su crucifixión, el tiempo en el que se apareció a sus discípulos fue precisamente de 40 días (Hch 1,3).
El número 40, representa “cambio”. Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. ¿Por eso los 40 días en Cuaresma? De hecho, cuaresma proviene del nombre en latín “Quadragésima”, que significa 40. Son 40 días donde la Iglesia, imita los 40 días y noches que Cristo pasó en el desierto antes de su vida pública y Pasión.
En nuestro caso, son 40 días y noches donde nos proponemos purificarnos, cambiar radicalmente, para aquello a lo que Dios no tiene preparado. Podemos decir, entonces, que la Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente a las «armas de la penitencia cristiana»: la oración, el ayuno y la limosna (cf. Mt 6,1-6.16-18).
Descripción de las lecturas de la Misa
Domingos: Las lecturas del Evangelio están distribuidas de la siguiente manera: en los domingos primero y segundo se conservan las narraciones de las tentaciones y de la transfiguración del Señor, aunque leídas según los tres sinópticos. En los tres domingos siguientes se han recuperado, para el año A, los evangelios de la samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro; estos Evangelios, como son de gran importancia, en relación con la iniciación cristiana, pueden leerse también en los años B y C, sobre todo cuando hay catecúmenos. Las lecturas del Antiguo Testamento se refieren a la historia de la salvación, que es uno de los temas propios de la catequesis cuaresmal. Cada año hay una serie de textos que presentan los principales elementos de esta historia, desde el principio hasta la promesa de la nueva alianza. Las lecturas del Apóstol se han escogido de manera que tengan relación con las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento y haya, en lo posible, una adecuada conexión entre las mismas.
Para este año, que estamos en el ciclo B – Tomo I, encontramos el evangelio de Marcos. En el primer domingo de cuaresma, leemos el relato de las Tentaciones de Jesús (Mc 1, 12-15). Aparece la referencia al desierto. En él vive Jesús cuarenta días y vive rodeado de animales salvajes. Es tentado por satanás y los ángeles le sirven. Así el desierto, aunque es un tiempo y lugar de apartamiento, no está vacío, está cargado de presencias. Vivir el desierto entre alimañas y ángeles, es adiestrarse para afrontar con entereza las tensiones que puedan surgir en la vida. También se encuentra el mensaje de la conversión en el relato. Se nos anuncia que se ha cerrado ya un ciclo: “el tiempo se ha cumplido”, y a la vez nos anuncian que estamos en el tiempo del Evangelio. Así, la conversión implica la salida del tiempo caduco, el actual, para transitar uno nuevo, el de la llegada del Reino. Vivir la conversión transitando de lo viejo a lo nuevo que hay en uno mismo, es adiestrarse a la novedad de Dios.
El segundo domingo trata del pasaje de la Transfiguración del Señor (Mc 9,2-10): en los comienzos de la segunda parte de Marcos, la transfiguración cumple una función parecida al bautismo de Jesús: el Padre vuelve a dar testimonio del Hijo, pero invita además a escucharlo, precisamente después de que Jesús ha realizado la revelación más difícil de aceptar.
En el tercer domingo de cuaresma, escuchamos el pasaje de la expulsión de los mercaderes del Templo (Jn 2,13-25). Jesús «hizo un látigo con cuerdas, los echó a todos del Templo, con ovejas y bueyes» (v. 15), el dinero, todo. Tal gesto suscitó una fuerte impresión en la gente y en los discípulos. Aparece claramente como un gesto profético, tanto que algunos de los presentes le preguntaron a Jesús: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» (v. 18), muéstranos una señal de que tienes realmente autoridad para hacerlas. Buscaban una señal divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús como enviado de Dios. Y Él les respondió: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré» (v. 19). Le replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» (v. 20). No habían comprendido que el Señor se refería al templo vivo de su cuerpo, que sería destruido con la muerte en la cruz, pero que resucitaría al tercer día. «Cuando resucitó de entre los muertos, comenta el evangelista, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús» (v. 22).
El Papa Francisco dirá comentando este pasaje: “este gesto de Jesús y su mensaje profético se comprenden plenamente a la luz de su Pascua. Según el evangelista Juan, este es el primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo: su cuerpo, destruido en la cruz por la violencia del pecado, se convertirá con la Resurrección en lugar de la cita universal entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad es el verdadero templo en el que Dios se revela, habla, se lo puede encontrar; y los verdaderos adoradores de Dios no son los custodios del templo material, los detentadores del poder o del saber religioso, sino los que adoran a Dios «en espíritu y verdad» (Jn 4, 23)”.
En el cuarto domingo de cuaresma, que acabamos de vivir, la primera lectura (2 Cron 36,14-16.19-23), hace una síntesis de los acontecimientos que marcaron el comienzo y el final del destierro de los judíos a Babilonia, cosas todas sucedidas en el siglo VI antes de Cristo.
El destierro fue para los judíos una dura experiencia. Perdieron no sólo su tierra y sus bienes, sino numerosas vidas, libertad, soberanía, el templo e incluso la fe en el Dios de la Alianza quedó severamente golpeada: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde se escondía mientras ardían las casas, los hombres eran degollados, las mujeres abusadas, los bienes confiscados en medio de la más brutal experiencia?
La meditación profunda y sentida en estos acontecimientos produjo páginas de un dolor impresionante, que podemos leer por ejemplo en el libro de las Lamentaciones y en el Salmo 136, de la liturgia de este día. El pueblo tiene que reconocer sus propias culpas, que será, finalmente, la única conclusión posible, y que hemos oído en la primera lectura: “ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado, que ya no hubo remedio”.
Esta viva conciencia del pecado y de la infidelidad del pueblo, condujo, sin embargo, a un descubrimiento: aunque nosotros seamos infieles, Dios es el siempre fiel; aunque en nosotros haya maldad, la maldad no tiene poder sobre Dios. Y así fue entrando en la conciencia del pueblo una certeza: la bondad de Dios, cuando supera nuestra maldad, es puro regalo, es Gracia.
Precisamente, la segunda lectura (Ef 2,4-10) nos habla de la gracia: “estábamos muertos por nuestros pecados y él nos dio la vida con Cristo”; “por pura generosidad suya hemos sido salvados”. Es que probablemente no haya en el Nuevo Testamento otro tan enamorado de la gracia como Pablo, que apreció en su propia historia el poder del amor que redime más allá de nuestras expectativas y, desde luego, muchísimo más allá del que merecíamos. Ahora entendemos que el peor de los destierros no es lo que vivieron los judíos, oprimidos por los caldeos y llevados en cautiverio a Babilonia; el peor exilio es el del pecado, que nos enajena de nuestro bien propio que es la amistad divina.
Al final, terminamos con un de los versículos más amado de la Biblia: “tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). La raíz última del misterio redentor es el amor del Padre que da su Hijo al mundo; al hacerlo quiere librar a este mundo de la perdición y otorgarle el don de la vida eterna; la fe es necesaria para participar de esos dones.